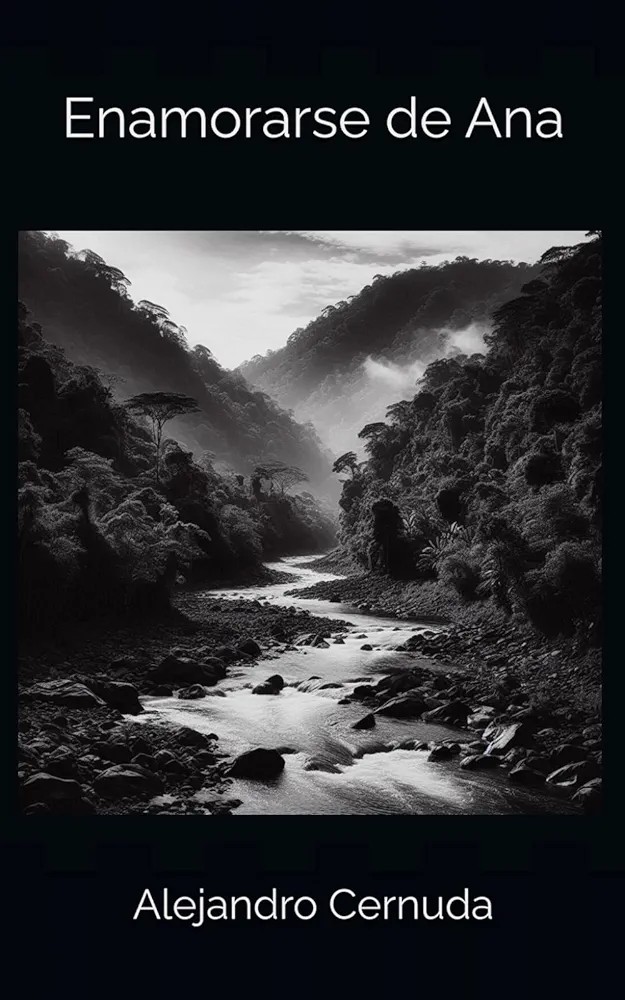
Una novela casi gótica, casi romántica, casi negra...
Dijo que era ilegal y me apretó las piernas y caímos, ilegal como subirse al ómnibus por la puerta trasera o traficar con cocaína.
Comprar en Amazon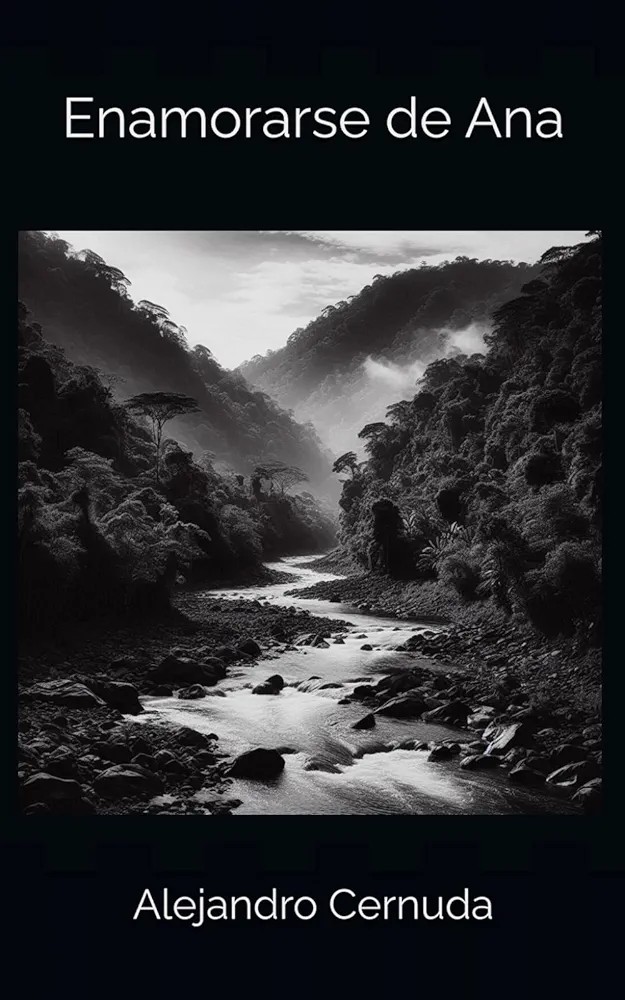
Dijo que era ilegal y me apretó las piernas y caímos, ilegal como subirse al ómnibus por la puerta trasera o traficar con cocaína.
Comprar en AmazonYo quería escribir como Corín Tellado, de quien se dice que completó unas 4000 novelas, o por lo menos como George Simenon. Tantos libros… o el número suficiente de palabras para que nadie pudiera decir te he leído de pies a cabeza. Un día descubrí que bastó un segundo libro para alcanzar ese hito; sin embargo, continué escribiendo.

Va de la vida en un campo de refugiados. Las peripecias de sus personajes están contadas de primera mano. Aún así, la novela es clara desde su primera página, hay sólo dos verdades en ella.
Comprar en Amazon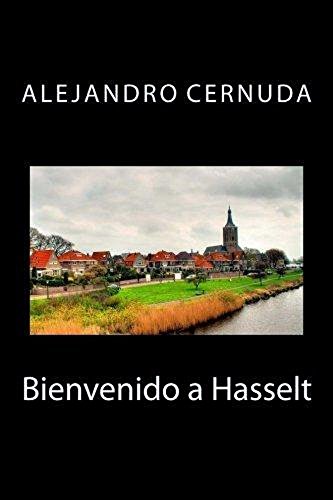
Pequeña novela satírica, fantástica, tal vez absurda y ciertamente entrañable para mí. La escribí de un tirón la primera vez que estuve en los Países Bajos, en el pequeño ordenador que me traje de sus tierras entrecanales y que luego vendí para volver.
Comprar en Amazon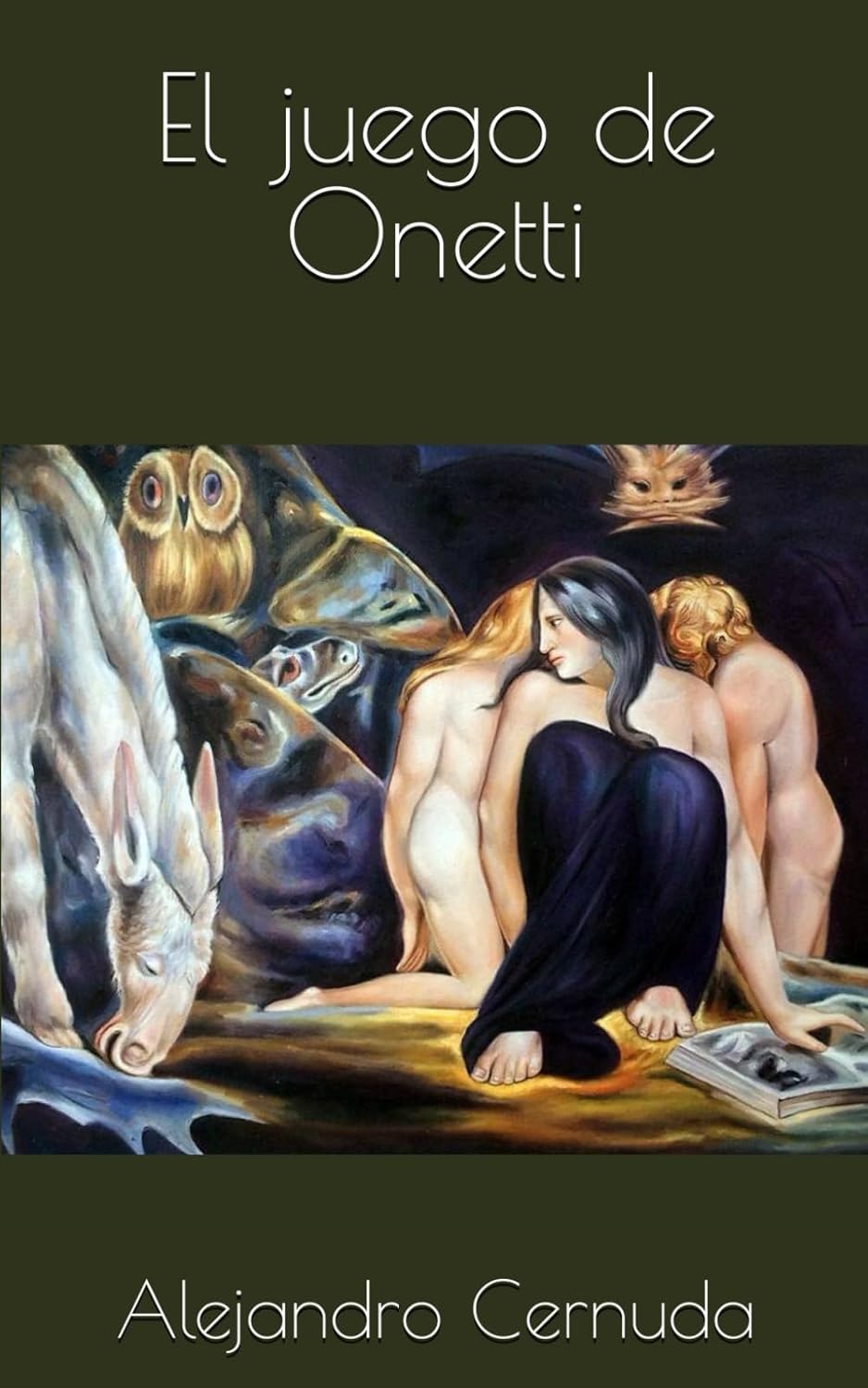
Panfleto publicitario de los trabajos del reivindicator, más que en una selección de relatos. Podremos leer y entender como reaccionar ante El arte de caerse de culo, El himen perfecto o La mujer del cosmonauta.
Comprar en Amazon
La gente con poder resulta que también es muy literaria. La mayoría sirven para hacer películas y series. Hoy hay muchas series de reyes, presidentes, narcotraficantes y magnates. También sirven para hacer novelas.
Comprar en Amazon
Alejandro Cernuda (1972) Nació en Cienfuegos, Cuba. En el año 2008 ganó el premio Fundación de la Ciudad de Santa Clara con su novela Enamorarse de Ana, título que dos años más tarde fue también galardonado con el premio La Puerta de Papel. En 2010 recibió el premio Oriente con el libro de relatos Problemas del Arte Figurativo. Reside en Madrid desde el año 2013. Ha publicado en varias revistas y antologías; así como ha participado en ciclos de conferencias sobre cultura latinoamericana.
Luego de leer algún que otro perfil de escorts de alto standing —por razones profesionales— y varios folios de currículo de adustos funcionarios —por mero placer hedonista— he llegado a la conclusión de que no hay una manera feliz de presentarse a sí mismo. No lo voy a hacer.

No es una novela, de acuerdo con la opinión general. Es una alegoría mal escrita, con pésimo lenguaje y hecha por un escritor no muy buena persona.
Comprar en Amazon
Siempre anda rondando por ahí el fin de la verdad. Los conversos lo saben y los demás se creen lo suficiente fuertes como para escapar de ese fatídico momento.
Comprar en Amazon
No trata de poesía en un sentido estricto. La atribulada vida de su personaje central nos hace recorrer las peripecias de un hombre que ama a las mujeres y es víctima de esta sensual circunstancia.
Comprar en Amazon
Diógenes Ruz, escribe, escribe. Todo lo que sucede a su alrededor queda plasmado en su manía. Entonces llega la muerte y su consecuencia inmediata: la policía.
Comprar en Amazon