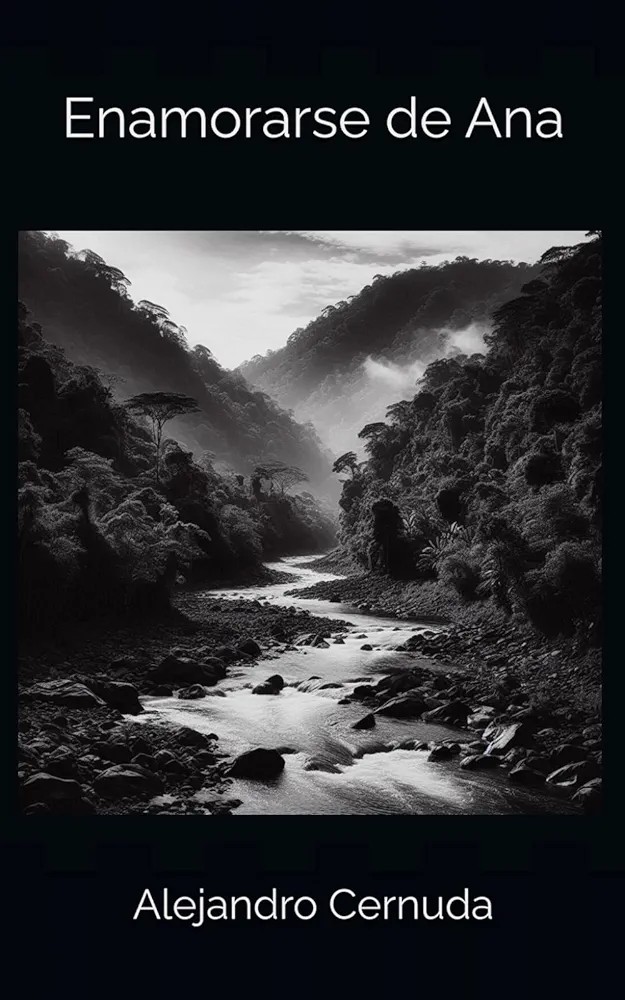Enamorarse de Ana Tweet
Premio Fundación de Santa Clara 2008, Premio La Puerta de Papel 2010
Lo que podría suponerse un frívolo juego de equívocos se transforma sutilmente en una estructura lúdica aunque permeada de tonos macabros, "detalles" que van conformando con perspicacia ese ambiente enrarecido, extraño, por momentos críptico o tal vez misterioso en que se mueve la mayoría de los personajes. "Un no se qué que queda balbuciendo", para decirlo a la manera de Fray Luis de León, parece flotar sobre todo.
Lo que deslumbra de esta novela es lo mucho que tiene de juego, pero no de tonta travesura, sino de esas diversiones que te envuelven, como la sonrisa de cierto gato. Y si el avezado lector no toma precauciones cae en la trampa, y aún tomándolas ¿cómo eludir las acechanzas de la buena literatura?, porque sobre todo esta novela es un excelente instrumento literario que deleitará al lector y lo hará reconsiderar los límites de su realidad.
Fragmento
Dijo que era ilegal y me apretó las piernas y caímos: ilegal como subirse al ómnibus por la puerta trasera o traficar con cocaína. Casi desangrado y los mismos humos que cuando nos conocimos en el tren hace ya quince días. Esa infeliz coincidencia de un bosnio y un cubano con asientos contiguos, y descubrir que iba a Ciego Montero. La trampa de creer que tenemos algo que contar por vivir en lugares tan distintos, la curiosidad por averiguar qué necesitaba de mi pueblo. Sentarnos juntos, agradecer que hablara ese español de preguntar directo, y después sentirlo escondido en las respuestas para no revelar sus intenciones. La misma poética de esta noche, como si fuera ajeno a la muerte y el símil hiciera juego con las vibraciones casi cómicas por los espasmos cuando arañaba la tierra con los talones o estiraba los pies. Arrepentido de haberse acostado con Ana, o por lo menos quise entender que en su jerigonza, llamaba ilegalidad al sexo con la mujer impropia.
Aunque no pidió perdón en una frase concisa, y a lo mejor su confesión era como sus susurros en latín cada madrugada, y el insomnio fastidioso por oírlo leer. Las otras palabras se ahogaron en el vómito, escupió rojo en mis zapatos y tenía ruidos de asma. Sin embargo, logré entender: mencionó París y no sé qué mentiras. Luego, en el delirio, su boca se llenó de sangre y por fin se calló. Más detalles

Enamorarse de Ana es una obra que puede leerse en clave de novela negra (comienza y termina con una muerte alevosa, premeditada y necesaria. Una muerte que es motivo perenne en una narración matizada siempre con los diversos tonos rojos de la sangre), o de novela romántica (desde el título se supone una historia de amor) o de novela fantástica. Y es que una categoría no niega a la otra. Más que categorías son recursos con los que este impertinente autor obliga al lector más o menos comprometido a doblar la cerviz en busca de la próxima acción, de la nueva vuelta de tuerca, del impredecible desenlace.